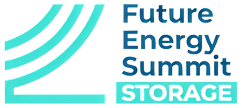La integración del almacenamiento energético al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de México comenzó a tomar forma con proyectos liderados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mientras el sector privado impulsa soluciones híbridas asociadas a generación solar. Sin embargo, aún persisten desafíos clave en materia regulatoria y de monetización.
En diálogo con Energía Estratégica, Ricardo Fonseca Cornejo, ingeniero y analista independiente del sector, explicó que “CFE impulsó el almacenamiento como una herramienta de política pública para reforzar la confiabilidad del SEN, mientras que los privados lo ven como una solución estratégica para esquemas híbridos y aplicaciones industriales”.
Uno de los principales casos de esta política es Puerto Peñasco en Sonora. Un proyecto estatal que ya cuenta con 72 MW de baterías operativas en sus dos primeras fases, y su tercera etapa —actualmente en contratación— contempla 103 MW adicionales de tres horas de duración. “Este proyecto alcanzará 1.000 MWac de capacidad fotovoltaica y hasta 271 MW de almacenamiento entre todas sus etapas”, detalló Fonseca.
Del lado privado, las iniciativas se concentran en parques industriales y centros de datos en estados como Campeche, Hidalgo y Tamaulipas. En estos entornos, los desarrolladores integran baterías desde el diseño para aprovechar arbitraje energético, mitigar picos de demanda y garantizar resiliencia. “Hoy, los modelos más viables son el arbitraje energético y la resiliencia corporativa, especialmente en sectores con alta sensibilidad al suministro eléctrico”, señaló el especialista.
Recientemente, el CENACE comenzó a exigir que los proyectos renovables en desarrollo incorporen sistemas de almacenamiento equivalentes al 30% de su capacidad instalada como condición para su interconexión. Esta medida busca impactar en los cerca de 6000 MW de nuevas iniciativas privadas previstas bajo la actual administración, forzando una planificación integrada desde etapas tempranas.
A nivel normativo, el Acuerdo A/113/2024, publicado en marzo de 2025, representó un avance decisivo al reconocer formalmente a los sistemas de almacenamiento dentro del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). No obstante, su implementación está supeditada a que el CENACE finalice, antes de marzo de 2026, la adecuación de los procedimientos de interconexión, despacho, operación y facturación.
Mientras tanto, existen todavía factores estructurales que dificultan el cierre financiero de nuevos proyectos. “Persisten vacíos que afectan la confianza de los inversionistas, en particular la ausencia de esquemas claros de remuneración para servicios auxiliares”, advirtió Fonseca.
Monetización pendiente y lecciones desde la región
En la actualidad, el costo nivelado del almacenamiento (LCOE) en México ronda los 120 dólares por MWh, dependiendo de la duración, configuración y servicios prestados por el sistema. Según representantes del sector, esta cifra acentúa la necesidad de contar con mecanismos de ingresos estables para garantizar la viabilidad económica de las inversiones.
La monetización de los servicios auxiliares sigue siendo una tarea pendiente. Fonseca sostuvo que “la evolución natural será pasar de esquemas implícitos a mecanismos de pago por desempeño, donde se reconozca la rapidez y precisión con que los sistemas de almacenamiento pueden responder en frecuencia, tensión o arranque en negro”. Para ello, será clave que las autoridades definan productos específicos, metodologías de medición claras y reglas operativas adaptadas a las capacidades de los SAE.
“Se necesitan reglas transparentes para seguir la energía cargada desde la red y garantizar que los ingresos estén bien calculados”, planteó el ingeniero, y advirtió que, sin ingresos predecibles y bancables, el almacenamiento no podrá consolidarse como actor estratégico en la operación del sistema.
En ese sentido Fonseca destacó las experiencias de Chile y Brasil como lecciones claras. “En el mercado chileno los proyectos escalaron cuando se crearon productos específicos como la capacidad firme o el desplazamiento solar, con ingresos explícitos y señales claras de mercado. En el caso de Brasil, el marco normativo favoreció la flexibilidad para que usuarios residenciales, comerciales e industriales integraran baterías en esquemas de generación distribuida y microrredes”, apuntó.
Gigafactorías, litio y T-MEC: una oportunidad industrial para México
Más allá de la dimensión técnica y de mercado, México cuenta con una oportunidad industrial clave en el contexto de la transición energética global. Fonseca considera que el país podría jugar un rol relevante en la cadena de valor de las baterías si articula algunos frentes como el acceso a minerales estratégicos como el litio en Sonora, su capacidad industrial y manufacturera consolidada y su posición geopolítica favorable bajo el T-MEC.
“El aprovechamiento del litio dependerá de resolver retos legales, tecnológicos y de financiamiento. En la parte industrial el país tiene experiencia en cadenas automotrices y electrónicas que pueden escalar hacia el ensamble de módulos, packs y sistemas BESS. La tercera es la tecnológica y de reciclaje, con potencial para capturar valor en procesos de reutilización y en la integración de nuevas químicas de baterías.
“Si México logra articular estas tres vertientes con certidumbre regulatoria e incentivos claros, podrá trascender la simple extracción de materias primas y consolidarse como un hub regional de producción y almacenamiento energético en la próxima década”, concluyó.