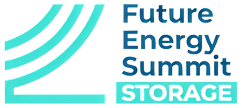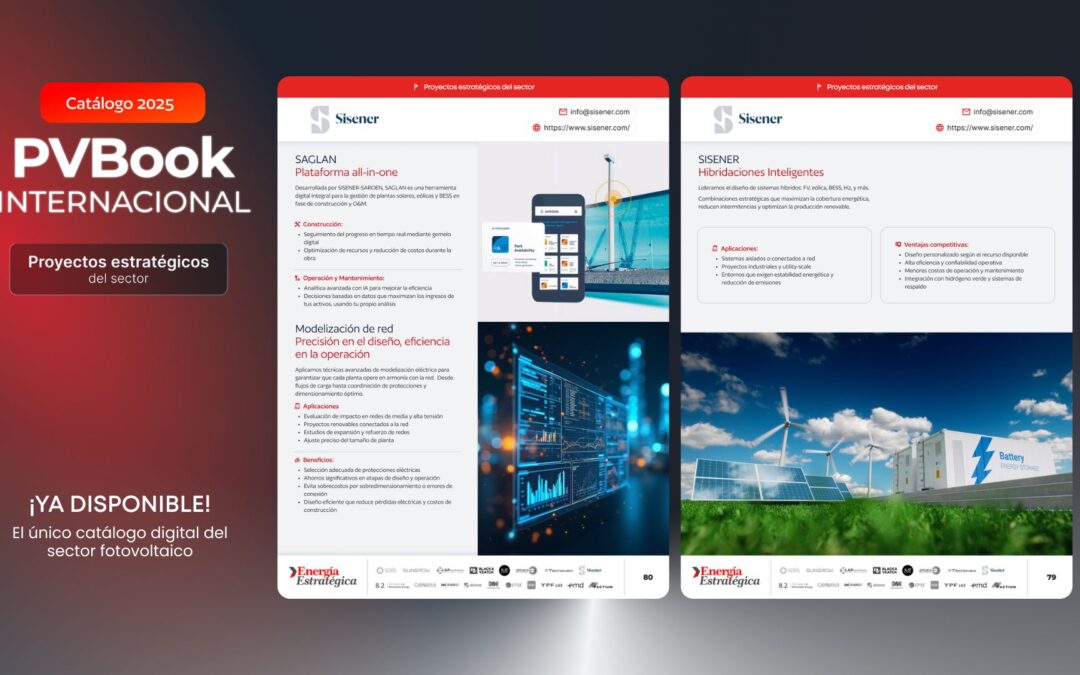El Decreto 1091 de 2025, que actualiza el Decreto Único Reglamentario del sector minero-energético, representa un punto de inflexión en la política eléctrica colombiana. La norma corrige la falta de institucionalidad que dejó la anulación del Decreto 570 de 2018 y crea un marco permanente para las subastas de largo plazo.
Pero, según Miguel Ángel Rodríguez Bernal, Director de Negocios de Generación de Energía en Gesinso Energy, su impacto dependerá de la capacidad del Gobierno para convertir la norma en una política coherente y técnicamente viable.
“El decreto prepara el terreno para nuevas subastas de largo plazo, pero aún no garantiza que esas subastas sean inclusivas, competitivas ni socialmente sostenibles”, señaló en diálogo con Energía Estratégica, es decir: “Pone las reglas, pero no resuelve el juego”.
En este sentido, considera que se da un paso en la dirección correcta al ordenar la coordinación entre el Ministerio de Minas y Energía, la CREG y la UPME, entidades que históricamente han trabajado de forma desarticulada.
Aun así, advierte que los plazos definidos para que las instituciones actualicen los procedimientos —solo dos meses— son «poco realistas».
“Esa presión puede llevar a normas improvisadas o a repeticiones de errores del pasado”, apuntó y aclaró que si no hay una hoja de ruta técnica concertada, «el remedio puede volverse otra fuente de inseguridad jurídica”.
¿Cómo debería ser el diseño de la próxima subasta?
Uno de los aspectos más debatidos es el modelo de subasta. Para Rodríguez Bernal, insistir en esquemas centralizados a nivel nacional limita la eficiencia y la competencia.
“Colombia debe migrar hacia un modelo regional o por nodos, no seguir insistiendo en una subasta centralizada nacional”, afirmó, ya que, a su juicio, el sistema eléctrico del país presenta desequilibrios que una subasta única no refleja. Por ejemplo, las diferencias entre nodos con sobreoferta y con déficit estructural.
De esta manera, una subasta nacional con un único precio, podría terminar adjudicando proyectos donde la red ya está saturada. En cambio, un enfoque regional, permitiría orientar la inversión hacia territorios con mayor necesidad energética o donde los recursos renovables aporten resiliencia.
Además, abriría el espacio a nuevos actores. “Una subasta por nodos democratiza el acceso al mercado y favorece la entrada de pequeñas FNCER, almacenamiento y proyectos híbridos”, opinó el referente.
Asimismo, aclaró que estas subastas regionales deberían hacerse bajo un marco nacional homogéneo, con reglas contractuales estándar y mecanismos de mercado secundarios para equilibrar la liquidez entre zonas.
Criterios socioeconómicos y ambientales
Otro elemento central que introdujo el decreto es la inclusión de criterios socioeconómicos y ambientales como obligatorios en la contratación. Algo que desde el sector se celebra.
Sin embargo, Rodríguez Bernal advirtió que “aunque el mandato aparece, ninguno de los decretos define con precisión cómo deben operacionalizarse esos criterios”. Para él, “no basta con exigir sostenibilidad; hay que premiarla y cuantificarla”.
Entre las propuestas, plantea incorporar un índice de desarrollo territorial que asigne puntaje adicional a los proyectos que generen empleo local o que se ubiquen en zonas con vulnerabilidad energética.
También sugiere establecer requisitos ambientales previos a la adjudicación, con licencias y planes de manejo aprobados para evitar retrasos posteriores. Además, propone que los contratos incluyan cláusulas con bonificaciones o penalidades ligadas al cumplimiento social y ambiental.
Desde el punto de vista técnico, la UPME debería ser “la brújula de la planeación y la coherencia territorial”, integrando la planeación energética con la ambiental y la social, identificando dónde es viable expandir el sistema y qué tipo de tecnología se adapta a cada región. La CREG, por su parte, debe ser “el arquitecto de los incentivos”, traduciendo los lineamientos en reglas de mercado claras, neutrales y verificables.
Plazos y remuneración
Sobre los plazos, Rodríguez Bernal planteó que los procesos de contratación deberían lanzarse con entre 12 y 24 meses de anticipación y que la entrada en operación comercial debería ocurrir entre 24 y 36 meses después de la adjudicación, para evitar los retrasos observados en las subastas de 2019 y 2021, marcadas por la falta de coordinación y la ausencia de permisos completos.
En materia de remuneración, coincidió con otras voces del sector que remarcaron que el modelo pay-as-bid ya no es el más eficiente para Colombia.
“Hoy, el modelo más eficiente es el contrato por diferencia (CfD), porque protege al consumidor, da certidumbre al inversionista y estabiliza el sistema”, aseguró y remarcó que el objetivo no es reducir precios a cualquier costo, sino construir precios justos y predecibles.
“Uno de los errores históricos del sector ha sido confundir eficiencia con baratura. El precio que beneficia al usuario no es el más bajo, sino el más confiable”, declaró.
Finalmente, el director de Gesinso Energy sostiene que las próximas subastas deberían incluir una cuota mínima de almacenamiento y mecanismos de flexibilidad.
Esto está incluído en el Decreto que menciona a las tecnologías de gestión de la energía como adjudicables junto con el resto de las renovables no convencionales y la hidráulica, con la intención de brindar flexibilidad al sistema.
El Decreto 1091 constituye, en definitiva, una oportunidad para redefinir la política de contratación eléctrica del país. Pero su efectividad dependerá de que las subastas se conciban como herramientas estratégicas y no como trámites administrativos.
El debate sobre las nuevas subastas y el papel del almacenamiento cobrará especial relevancia durante Future Energy Summit Colombia (FES Colombia), que inicia hoy en Bogotá.
Este foro reunirá a CEOs, autoridades y referentes del ecosistema energético para debatir el futuro de la región andina en un contexto marcado por la nueva regulación, la expansión de infraestructura y la transición hacia un sistema más competitivo y resiliente.
La agenda del encuentro incluye temas como generación renovable, almacenamiento energético, infraestructura de transmisión y políticas de descarbonización, consolidando a FES como un espacio clave para definir las estrategias de desarrollo del sector hacia 2030.